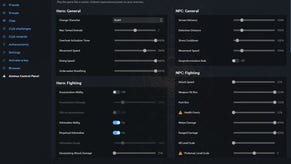Análisis de Assassin's Creed Origins: La Maldición de los Faraones
El príncipe de Egipto.
Una de las escenas más memorables de La Maldición de los Faraones sucede a centenares de metros de altura, sobre la superficie de roca pulida que conforma el rostro de una gran esfinge recortada contra la inmensidad del desierto. El ascenso, uno de los trucos más viejos del libro de Assassin's Creed, ha sido breve pero inmensamente satisfactorio: Bayek, un tipo de recursos, serpentea de saliente en saliente con agilidad pasmosa, y cada nuevo asidero, cada metro ganado a la regia figura, es una nueva oportunidad para juguetear con la cámara y maravillarse con lo que Ubisoft ha vuelto a construir aquí. El juego lo sabe, siempre lo ha sabido, y la coronación vuelve a regalarnos una panorámica ceremonial que revela estatuas gemelas, y caravanas de bandidos, y un campo de batalla en apariencia infinito alfombrado con lanzas partidas y escudos oxidados que reflejan la luz del atardecer. Técnicamente la estampa es incontestable, apabullante, pero también demuestra un tipo de sensibilidad que va más allá de los números y el mero músculo gráfico: antes que cualquier otra cosa Ubi sabe pintar paisajes, y jugar con el más allá es la excusa perfecta para firmar unas cuantas obras maestras.
No podremos disfrutarla mucho, sin embargo. Antes de que nos demos cuenta, un grupo de servidores de Anubis se materializa en lo alto, y las espadas surcan el aire. El combate se resuelve en un suspiro: un par de figuras danzan sobre la nariz de la estatua, una tercera se precipita al vacío, nuestra hacha impacta con fuerza sobre una máscara de apariencia animal y Bayek desciende de vuelta al desierto aterrizando con elegancia sobre un montón de heno estratégicamente dispuesto. La saga ha jugado esta carta cientos, miles de veces, y por eso sorprende que siga funcionando con la contundencia con la que lo hace. Sin embargo, lo que realmente plantea preguntas es que todo este episodio no sea más que una anécdota, una travesura, un simple desvío opcional. Una pequeña insubordinación del jugador ante un argumento que insiste en pedirle que vaya a inspeccionar pesebres.
Supongo que en cierto modo tiene sentido, porque parte de esa magia y de esa sensibilidad que alababa antes viene de un juego enorme que aun así se desvive por retratar lo pequeño. Assassin's Creed Origins es una superproducción, es la Cleopatra de Elizabeth Taylor, pero su Egipto le debe tanto a las grandes urbes y a las barcazas que cruzan el Nilo como a los lugareños que faenan los campos de trigo. La Maldición de los Faraones vuelve a clavar todo esto, y el trabajo a nivel de reconstrucción geográfica es tan espectacular como cabía esperar: Tebas es un laberinto de callejuelas que hace convivir obeliscos, templos y avenidas llenas de banderolas al viento con pequeñas chocitas y puestos de pescadores, sus alrededores alternan las tierras más fértiles y los pequeños núcleos urbanos con parajes desérticos donde no es extraño ser devorado por un león, y al otro lado del rio las formaciones rocosas que rodean al Valle de los Reyes dan a ese lugar de descanso eterno un aspecto ominoso, antiguo e indescifrable, aportando escala a una civilización en la que nos hemos presentado a los postres. Un diez en ambientación, como siempre, y por eso duele especialmente que toda esa vida no se concrete en nada, y que a la saga le siga costando tanto trabajo generar auténticas situaciones. Esto es especialmente cierto en un DLC que ignora lo terrenal, y en una historia cuyo reino no es de este mundo: a fin de cuentas los muertos se han levantado, y eso debería significar cierta licencia para imaginar.

Pero empecemos por el principio. La Maldición de los Faraones cuenta exactamente eso, una historia que salta de tumba a tumba y que aprovecha su extensísimo territorio para no dejar una sola piedra sin girar en la búsqueda de una reliquia que alguien ha sustraído de las cámaras mortuorias, y no hace falta ser el profesor Jones para saber que esta gente solía ser bastante quisquillosa con su equipaje para el más allá. También es una historia decididamente fantástica en tono y ejecución, y una inmersión total en mitos y credos del mundo egipcio que sitúa a personajes como el dios Amon o la momia de Nefertiti en los papeles estelares y no pone en duda por un segundo sus poderes ultraterrenos. No es un mal punto de partida para lanzar el libro de reglas por la ventana, pero por algún motivo el estudio ha decidido hacerlo solo a veces, en unas excursiones a la Duat, el inframundo egipcio, que el juego administra con prudencia pese a ser sin duda su punto fuerte. Así, la verdadera estructura troncal de la narración la vertebran las pesquisas, los raterillos, esa reliquia que siempre va un paso por delante de Bayek y un rosario de secundarios no especialmente inspirados que, spoilers aparte, entran y salen de escena de maneras un tanto inverosímiles. Pese a que hay cierto pulso narrativo y algún que otro giro argumental reseñable (especialmente de cara a su resolución) la historia no parece despegar nunca, y el orbe sagrado acaba funcionando como un simple McGuffin cuyo verdadero poder divino es llevar al jugador de acá para allá.
Por eso es una suerte que apetezca seguirle la pista, porque cada nueva localización es un festín sensorial al que cuesta ponerle peros. Es verdaderamente difícil ganarle a Origins en lo tocante a amplitud, detalle y belleza en bruto, pero quizá ese exceso de confianza en lo audiovisual sea una espada de doble filo: en lo mecánico, La Maldición de los Faraones es en demasiadas ocasiones excesivamente conservador, una cara bonita y un ataque en tromba que inunda su mundo con una cantidad bruta de contenido (esquivo concepto este) que dejaría en vergüenza a algunos juegos completos, pero no parece preocuparse demasiado de lo que realmente encierra. La cadena de quests principales, una hidra que se ramifica y muta constantemente, ya impresionaría sin venir acompañada de literalmente decenas de secundarias, pero con las sandalias sobre el terreno todo redunda demasiadas veces en un sota caballo y rey basado en invocar a Senu, identificar un par de objetivos, colarnos por la puerta de atrás y rellenar una barra de investigación rebuscando entre pergaminos. Hay que identificar cinco pistas, o rescatar a cuatro rehenes, o encontrar dos joyas o destruir cuatro estatuas de la deidad equivocada, y los motivos y los porqués suelen ser lo de menos. También, por suerte, hay ciertos momentos de inspiración, generalmente relacionados con la manera en que estas misiones se conectan: pienso, por ejemplo, en un cadáver profanado y una hermana doliente ante el cruento destino que le espera en la otra vida, y un nuevo encargo que se abre cuando por fin pisamos la tierra de los muertos y podemos hablar con él.

Son estos momentos los que permiten que el DLC saque petróleo de su premisa. Por eso extraña que no ponga su foco en ellos con mayor decisión, aunque afortunadamente cuando lo hace lo hace con todas sus consecuencias: el mapa general, el de los vivos, es de una extensión mareante, pero quizá la mayor sorpresa que encierra La Maldición de los Faraones llega al atravesar la primera tumba y darse de bruces con ese primer mundo alternativo en el que se erigen nuevas ciudades, y nuevos poblados, en el que escorpiones del tamaño de una persona deambulan por un campo infinito y barcos sin remos navegan a través del trigo. La segunda llega unas horas después, cuando descubres que era solo el primero. Del número total no hablaré porque estaría feo reventarle la sorpresa a nadie, pero baste decir que para esta ocasión Ubisoft tenía reservado el tarro de las esencias, y que en todos hay un cierto componente temático: hay un mundo consagrado al sol, y también un desierto perpetuo que lanza sobre nosotros constantes tormentas de arena. Cada uno de ellos está gobernado por la sombra de un faraón, una suerte de jefes de fin de nivel que tienen su eco en el mundo de los vivos y que tienden a dejarse caer de cuando en cuando por plazas y tierras de siembra para pasar a cuchillo a unos cuantos viandantes si es que no lo impedimos. Pese a su linaje real no son los oponentes más duros que el juego reserva para nosotros, y con paciencia y una estrategia clara no es difícil hacerles morder el polvo: los hostigadores de nivel 55 (el máximo que permite el paquete, por cierto) que vagan por todo el mapa siguiéndonos los talones son el verdadero enemigo a batir.
Una razón más para prolongar nuestra estancia en estos pequeños mundos fuera del mundo, sin duda la cúspide en lo creativo y también un excelente resumen de lo que esta aventura pone sobre la mesa: vistas increíbles, valores de producción desmelenados, una manera de entender el contenido que ve lo que ofrecen los demás y dobla la apuesta con una sonrisa de suficiencia, pero también cierta prudencia a la hora de embarcarse en experimentos que vayan más allá de lo estético. Y puede que fuera la ocasión perfecta para intentarlo, aunque cuesta afearle ciertas cosas a un trabajo tan mastodóntico. Como DLC, como paquete de contenido, una aventura que puede aproximarse a la veintena de horas para los completistas y que rellena todo ese tiempo con contundencia suena a oferta difícil de rechazar, y quien se acerque a él buscando más Assassin's Creed va a encontrárselo a toneladas. Quizá a veces cayendo en la fórmula, sí, pero es lo que tienen las dinastías: la revolución la hizo Origins, y es natural que su estirpe quiera ser enterrada con todas esas riquezas y vivir de las rentas por siempre jamás.