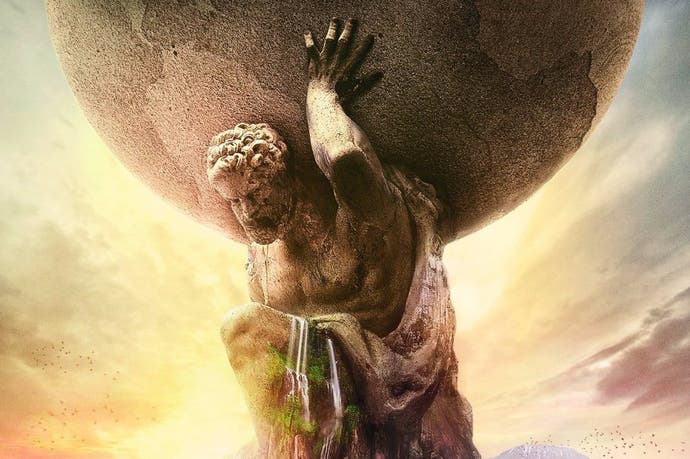Análisis de Civilization VI
Victoria pírrica.
The Witcher es una trilogía que, a cada nueva entrega, ha ido ajustando, puliendo su fórmula, mecánicas, diseño, hasta convertirse en la mejor versión de sí misma. Esa es la teoría; en la segunda entrega el sistema de combate era aparatoso, apuntar a los enemigos no servía de mucho y se recibían más golpes de los que se daban. Wild Hunt quiso corregirlo con un modelo inspirado en Assassin's Creed o la saga de Arkham, más directo y ágil, pero por el camino perdió la sensación de constante riesgo que evocaba su antecesor. Si algo es mejor o peor, si ha evolucionado con el tiempo, suele reducirse al gusto.
Es difícil cuantificar algo tan abstracto como las emociones o ideas implícitas a un sistema. Civilization VI mantiene las ciudades-Estado e intenta pulirlas. Hay un menú dedicado a su relación, que ahora se mide en el número de enviados. A nivel estético, es mucho más agradecido, porque sus bonificaciones son más evidentes según afecten al oro, la cultura, la producción, la ciencia, pero a cambio dejan de operar como entidades propias. Se mueven mucho más en el mapa, y si se es vecino de alguna es fácil ver sus unidades cazando bárbaros o mejorando su territorio. Pero carecen de voluntad. Ya no se puede ser enemigo de una ciudad-Estado hasta el punto del absoluto desprecio. No existe ninguna barra que señale si las cosas van bien o mal, si se es aliado, amigo o nada, y no hay alertas avisando: "¡Katmandú se te escapa de las manos!". Mandas tus enviados y, si tienes más que nadie, te vuelves suzerano del lugar. Cómodo, pero en el proceso se destruye su identidad, y las ciudades-Estado pasan de ser agentes con sus propios intereses fuera del gran juego de las civilizaciones a peones en el tablero. Hay políticas diseñadas para influir sobre las ciudades-Estado sin necesidad de hacer nada, y sólo los más torpes o menos interesados jugarán sin acabar como suzeranos.

Civilization VI es un juego de mejoras extrañas, pasos al frente y a los lados que, a veces, como si fueran una ilusión óptica, parecen retroceder. Pero también es una obra que fuerza a un cierto grado de compromiso. Antes era fácil encontrarse en una situación de comodidad, que los planes pareciesen estar en marcha y la partida entrase en una suerte de piloto automático. Pon a los trabajadores bajo control de la IA para que mejoren cualquier nueva parcela que se vaya abriendo, ten a tu ejército bien repartido para que nadie pueda pillarte por sorpresa y empieza a escoger tus opciones favoritas para ir produciendo en cada ciudad. Y si no hay favoritas, tú simplemente produce, que para algo servirá. Eso ha desaparecido.
Los distritos, las maravillas y los nuevos constructores son los tres grandes cambios, todos ellos unidos bajo la idea del límite y lo específico. Los constructores actúan de forma instantánea, pero tienen un número de cargas tras lo cual desaparecen, los distritos rinden más o menos según donde se les emplace y cada maravilla exige no sólo la habitual serie de requisitos, sino una localización muy específica. Desconectar, incluso en tiempos de paz y prosperidad, es imposible. Si quieres construir algo, tienes que hacerlo planificando no sólo dónde estará aquél nuevo distrito sino qué ocurrirá cuando, dentro de doscientos años, desbloquees el principio de parques nacionales que te permita obtener más cultura y tener contenta a tu población. Qué ocurrirá cuando tu ciudad se muera de hambre porque has sustituido todas las granjas por zonas residenciales. Cómo vas a poder hacer contraespionaje si no hay distritos adyacentes a los que poder vigilar.

Cada pocos turnos recibes un aviso de algo, cualquier cosa: los grandes personajes ahora se pueden comprar y, siempre que tienes suficientes puntos como para obtener uno, el juego te avisa para que juzgues si lo quieres o no te conviene, y cada uno de ellos tiene un efecto único incluso dentro de su propia disciplina. Las rutas comerciales terminan, los espías llevan a cabo sus misiones y piden alguna nueva, y los líderes de cada civilización se pasean frente a la pantalla de tanto en cuanto para darnos su opinión sobre algo. Como un Facebook atemporal, se puede ver junto a los iconos de cada jugador el qué piensan de nosotros, si son hostiles, neutrales, si nos han denunciado.
Me encuentro recordando aquella portada de TIME que definía a los millenial como "la generación del '¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!'". De toda la vida de Dios ha sido distinto enfrentarse a Montezuma que a Gandhi, pero ahora los líderes tienen agendas que detallan su cosmovisión y planes, y todos ellos están encantados de recordarnos una y otra vez lo que piensan al respecto. Como una versión retorcida de alguna red social que seguramente exista en el infierno, hace falta tener girando tantos platos que debemos expandirnos pero no explorar demasiado si queremos complacer a Roma, anhelar cultura y ciencia pero ignorar a los grandes personajes para ser los amigos de Rusia, tener un gran ejército si no queremos que Egipto nos toque las narices, pero entonces el Congo se vuelve paranoico y nos denuncia porque nos estamos volviendo demasiado poderosos. Lo que pasa es que a los congoleños les gusta que les llevemos religión, así que se funda un panteón propio y se envían misioneros y profetas para que puedan disfrutar de la palabra de Dios y todos nos llevemos bien, pero entonces entra España, y resulta que a Felipe II no le hace ni pizca de gracia que alguien profese una religión que no sea la suya. Y luego llega China, que nos denuncia porque tenemos más maravillas que ellos, es decir dos, porque por algún motivo su Gobierno no puede o no quiere aspirar a eso y prefiere tener un gran ejército, así que nos declaran la guerra, pero los EE.UU. nos toman por belicosos por hacer nuestro trabajo, defendernos y conquistar un par de ciudades, y con la excusa de proteger la paz nos envían a su todopoderoso ejército, y por último, cuando todo parece dicho y hecho aparece Gandhi, nos dice que ha descubierto a su mejor amigo, el plutonio, y empieza a soltar bombas atómicas a todo quisqui.

Otros aspectos pueden ser ignorados, pero el tremendísimo egoísmo y, a veces, hipocresía de prácticamente todos los líderes hace que la convivencia sea prácticamente imposible. Basta con esperar un par de turnos para ganarse la hostilidad de alguien porque sí, por capricho, y si no es por una razón será por otra, y si se mira la tabla de relaciones entre los distintos PNJs todo son denuncias, hostilidades y guerras. Todo el mundo te odia y se odia y, tirados por los hilos de siete, once, las manos de cuantos sean, acabamos perdiendo el rumbo y, sobre todo, el recuerdo de lo que es una relación diplomática, tener en cuenta quién está cerca, mantener rutas de comercio por conveniencia, firmar alianzas, que un amigo te diga que tal personaje se ha vuelto demasiado peligroso y que piensa declararle la guerra. Y entonces te dan la opción de esperar diez turnos para prepararte y hacer las cosas bien. Eso también ha desaparecido.
Civilization VI es una experiencia extraña, un placer que, de vez en cuando, cada veinte minutos, te da una patada en la espinilla. Los nuevos sistemas lo hacen inmensamente más atractivo que su antecesor, pero las torceduras de esas mismas innovaciones me llevan a anhelar tiempos más sencillos. Todo lo que estaba ahí se encuentra aquí: la arqueología, la religión, las grandes obras. La guerra es más satisfactoria. Ya no hay un medidor de felicidad general. Es una evolución que por momentos se siente mejora y, por otros, un intento venido a medias. Se dice que los Civilization en su edición vainilla se sienten vacíos, pero este, aunque completo, se antoja algo escorado.