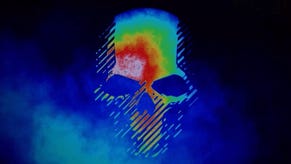Análisis de Ghost Recon Wildlands
El lado salvaje.
Según los archivos internos de la CIA con los que arranca Ghost Recon Wildlands, Amaru es una pieza importantísima del aparato propagandístico de la resistencia boliviana, y podría decirse que el ideólogo de la revolución; no en vano, fueron sus escritos sobre el proletariado agrícola los que encendieron la llama que hoy impulsa a muchos jóvenes campesinos a tomar un fusil. De alguna forma este intelectual avejentado por décadas de lucha y clandestinidad representa dentro del juego la encarnación de todos esos movimientos surgidos en el último tercio del siglo XX en Uruguay, Argentina, Venezuela o Perú. Eran los tupamaros, guerrillas de izquierdas de corte radical inspiradas en la figura del líder que levantó a los indígenas en la mayor revolución anticolonial que se recuerda en Hispanoamérica. Sí, el mismo que prestó su nombre al rapero Tupac. A Amaru no le gusta tratar con los extranjeros, y en ese sentido el recelo es mutuo: a los miembros del escuadrón Ghost tampoco les emociona la perspectiva de compartir mesa y mantel con un atajo de comunistas, pero toda ayuda es poca cuando toca lidiar con el cartel. Su nombre en quechua significa "serpiente", y nadie en su sano juicio se atrevería a tomárselo a broma.
Una vez comienza la partida, sin embargo, las cosas cambian. Puede que jugando en solitario la figura del guerrillero conserve su dignidad, pero con un par de compinches al otro lado de la línea Amaru se convierte en un hombrecillo con un jersey ridículo y una sorprendente tendencia a meterse en problemas. Pese a que juraríamos haberlo rescatado en una incursión anterior, un pequeño lío con el menú de asignación de misiones ha vuelto a dar con sus huesos en la misma jaula, y tras un par de helicópteros estrellados y una nueva operación de entrada que pocos calificarían como profesional volvemos a darnos a la fuga a bordo de un vetusto monovolumen. De topar con alguna patrulla las cosas se pondrían feas, porque a nuestro amigo le fascinan los tiroteos y suele cruzar la carretera con esa terquedad que solo tiene la gente mayor, así que decidimos ahorrarnos problemas y probamos una ruta diferente: un volantazo, una breve sucesión de saltos campo a través, y Amaru decide abandonar el vehículo en marcha, quedando atrapado en una formación rocosa sin que sus desgastadas rodillas le permitan continuar. Le llamamos a voz en grito, intentando guiarle. Disparamos al aire. Le arrojamos granadas. Se está haciendo tarde para cenar.

Es posible que aquel fuera solo un episodio fortuito, pero en esa alocada persecución a través de las montañas y en esa involuntaria comedia que vino después se encierra todo lo que Ghost Recon Wildlands es capaz de ofrecer. Y puede que ahí esté precisamente la clave, en lo involuntario de todo el asunto. Involuntario en tanto que inesperado, porque dudo que entre los documentos de diseño de Ubisoft Paris figurasen referencias al slapstick más desatado o a capítulos concretos de Los Autos Locos, pero ahí está lo bonito: en un artefacto que toma conciencia propia, que ignora por completo los designios de sus creadores y se entrega decidido al abrazo de lo emergente. Ghost Recon Wildlands es, sin lugar a dudas, la comedia de aventuras definitiva, pero también un excelente generador de situaciones, y una muestra de libro de lo mejor y peor del sandbox más canónico: hay centenares de iconos de todos los colores y una intención más que clara de lidiar por la fuerza con aquellos jugadores con déficit de atención, pero se me ocurren pocos juegos que den más facilidades para hacer saltar todo eso por los aires y dedicarte a levantar castillos de arena y a comer gusanos.
Por eso llama tanto la atención la innegociable brecha entre tono y resultados, entre lo que el juego pretende ser y esa naturaleza indómita que muy a su pesar acaba saliendo a la luz. En ese sentido, Ghost Recon Wildlands es como esa figura pública que se empeña en ocultar sus tatuajes tribales porque quiere hacer carrera en política: un juego de tono grave, que quiere parecer serio y hace denodados esfuerzos por pintar una cruenta guerra entre los sicarios de un narco estado y los buenos de la película, ese comando de fantasmas norteamericanos que ignora reglas y jurisdicciones porque a veces hay que hacer lo que hay que hacer. Dejando de lado la más que habitual patata caliente ideológica, el fruto más evidente de estos esfuerzos está en la propia estructura del cartel, una banda armada con recursos ilimitados que en esta ocasión cuenta con un sin fin de cabezas visibles. Es la manera en la que el juego estructura su propio progreso, armando un árbol de pequeños matones y grandes jefes territoriales que en lo jugable vendría a recordar al primer Crackdown, aunque de manera un tanto más ordenada: consigue información, elimina a un cargo intermedio, y puede que te hagas con nuevas pistas para seguir tirando del hilo.
Ghost Recon Wildlands es, sin lugar a dudas, la comedia de aventuras definitiva, pero también un excelente generador de situaciones, y una muestra de libro de lo mejor y peor del sandbox más canónico.

Como estructura no es revolucionaria, pero su verdadero valor está en el trabajo de caracterización, y en dibujar una cara creíble a la cabeza de cada una de las actividades del cártel. Desentrañar su funcionamiento interno y el complicado juego de lealtades que lo alimenta es el único motor real de la historia, y aquí el habitual músculo del estudio para con el diseño gráfico vuelve a hacer acto de aparición: las piezas que narran la intrahistoria de cada uno de los cabecillas no llegan al nivel mostrado en Watch Dogs 2, pero sin duda elevan un par de puntos la media. Hay graduadas del MIT que acabaron dejándose seducir por el dinero fácil, y honrados cocaleros que decidieron comenzar a mezclar las hojas con keroseno para sacar adelante a la familia, e incluso parejas de torturadores que son tan buenos en su trabajo porque se enamoraron en la facultad de medicina. Pero, de nuevo, los tatuajes: también hay un locutor de radio que se hace llamar DJ Perico y pincha bachatas mientras pregunta como hacen los sicarios para ir al servicio en los narco submarinos.
Y ya que hablamos de tatuajes, puede que la única pieza suelta en todo esto sea precisamente El Sueño, ese remedo de Pablo Escobar que lidera la organización con mano de hierro y que haría bien en tomar un par de apuntes de su mentor, porque una camisa ajada, unos pantalones de oferta y un mostacho bien verraco acojonan cien veces más que un montón de dibujitos pintarrajeados en mitad de la frente. En fin, que se lo pregunten al Joker de Jared Leto. En sus alocuciones radiofónicas (realmente frecuentes y un punto menos variadas de lo que nos gustaría) suele explicar que sus tatuajes son una manera de consagrarse físicamente a la organización, e insta a sus sicarios a hacer lo mismo. Y a fe que lo toman en serio, porque además del aspecto de frontman de banda nu metal la soldadesca boliviana toma del líder una alarmante falta de personalidad. Es algo que solo incomoda al principio, cuando disparas en la cabeza al séptimo pandillero sin camiseta, hasta que reparas en que en el fondo es mejor así: no son más que piezas de un puzle, y conviene tener bien claras sus capacidades. En mitad del fregado, identificar de un simple vistazo al rebelde indígena que siempre lleva un gorrito y al miembro de las fuerzas especiales que resiste un par de disparos al pecho siempre es un plus, y más aun cuando hay varias facciones en liza y todas comparten el gusto por comenzar a dispararse entre ellas. Toda ayuda es poca al intentar evitar que el cuidadoso plan que hemos trazado arrodillados tras una piedra se vaya invariablemente por el retrete.
Podría argumentarse aquí que todos los juegos cooperativos consiguen más o menos lo mismo, pero por algún motivo pocos lo hacen con la soltura de Wildlands. Puede que sea por sus sistemas, o por lo divertido que resulta que los planes no salgan bien.

Entiendo que esa es la razón por la que, en líneas generales, las inteligencias artificiales que nos acompañan muestran semejante falta de iniciativa. De nuevo, es algo comprensible: Ghost Recon Wildlands quiere ser un juego táctico, y a nadie le apetece que cuatro líneas de código decidan abrir fuego en mitad de un polideportivo mientras avanzamos de rodillas por la cancha de basket. Por eso se limitan a ejercer de comparsas, a avanzar cuando se les ordena y a ejecutar con precisión quirúrgica uno de los principales hallazgos del juego: el disparo sincronizado, que nos permite seleccionar (previo desbloqueo y mejora en el consabido árbol de habilidades, faltaría más) un número variable de blancos para darles matarile a la cuenta de tres desde una posición segura y sentirnos como en un capítulo de The Unit. La rueda de órdenes disponibles tampoco da para mucho más, así que en estas condiciones y sin un equipo humano que nos respalde nuestro principal recurso terminarán siendo los gadgets, un cajón de sastre de juguetitos de alta tecnología donde no faltan la visión térmica, los señuelos, las minas de proximidad o un dron de reconocimiento que se erige en verdadera reina del baile y reclama para sí mismo una rama concreta del mencionado árbol de habilidades. Un arsenal suficiente para montar ofensivas de garantías, pero que nadie se llame a engaño: Ghost Recon Wildlands está pensado para jugarse en cooperativo, y cualquier otra forma de hacerlo no pasa de ser un simple sucedáneo. Parafraseando a DJ Perico en su apasionada defensa del sexo seguro entre los sicarios, se siente bien, pero todos sabemos que no es lo mismo.
Aun así, jugar en compañía también implica renunciar a cosas. Por ejemplo, al mencionado disparo sincronizado, que en manos humanas se convierte invariablemente en una descacharrante secuencia de fallos y acusaciones cruzadas porque habíamos quedado que a la de tres. Y qué queréis que os diga, me cuesta verlo como una tara. Lo mismo sucede con la narrativa, porque un par de colegas hablando de fútbol dificultan quedarse con las sutilezas, pero las sacrificaría gustoso a cambio de chistes sobre jerseys. Podría argumentarse aquí que todos los juegos cooperativos consiguen más o menos lo mismo, pero por algún motivo que aún hoy me cuesta desentrañar pocos lo hacen con la soltura de Wildlands. Puede que sea por sus sistemas, o por lo divertido que resulta que los planes no salgan bien. Puede que también se trate de Bolivia, de sus diabólicas carreteras, de sus precipicios cortados a cuchillo y de esa orografía que invita a recortar distancias arrojándose por un terraplén. Puede incluso que se trate de su mensaje, y de ese regusto ideológico tan complicado y tan propenso a tomárselo con humor. Lo que sé es que nada es intencionado, y es lo que lo hace tan poderoso, y a la vez tan diferente a otros juegos recientes de una compañía acostumbrada a controlar cada milímetro de sus experiencias. Pienso, por ejemplo, en uno reciente; uno que contaba con las mejores intenciones de base, y con un diseño estudiadísimo, pero fallaba al darse de bruces con la realidad del multijugador. Wildlands puede partir el espectro contrario, pero con sus resultados sucede lo mismo: en la guerra de hoy, la que se libra con intercomunicadores pegados a la oreja, no hay espacio para el honor, pero puede que lo haya para la diversión.