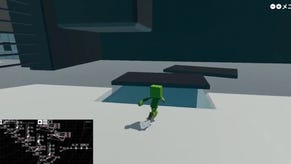Avance de The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Hora de aventuras.
Mi primer contacto con Super Mario 64 tuvo lugar siendo un niño en la sección de televisores de un Wallmart, una de esas grandes superficies americanas donde lo mismo puedes comprar malvaviscos que munición para tu rifle de asalto. Por aquel entonces era incluso más impresionable que ahora, con lo que huelga decir que aquello me dejó turulato; pasé horas observando aquella pantalla con una sonrisa estúpida, y creo que el único motivo por el que mi cerebro pudo asimilar el shock es porque todo aquello sucedía en Estados Unidos: por aquel entonces todo eso de la globalización aun nos quedaba lejos, y las cosas que venían de América todavía conservaban un encanto especial; dudo que hubiera estado preparado para presenciar un espectáculo semejante en el expositor de un Alcampo. El hechizo era tan formidable, tan poderoso, que ni siquiera caí en la cuenta de que aquello ni siquiera era el juego real, sino un pequeño bucle de demostración en el que la cámara volaba libre mientras Mario realizaba cabriolas por el jardín; la punta de un iceberg con el que colisionaría muchos meses después, cuando por fin tomara el control y me aventurara en el interior del castillo. Super Mario 64 era, es, muchísimo más que aquel jardín, pero supongo que a eso es a lo que se refería Miyamoto en aquella trilladísima anécdota que narra su obsesión por conseguir que el simple hecho de controlar a Mario en un entorno tridimensional fuera endiabladamente divertido. Es evidente que lo consiguió, pero lo que dudo que sospechara es que simplemente observar como lo hacía un extraño podía cambiarte la vida.
Reproducir hoy en día un impacto equivalente es una tarea casi imposible, porque el tiempo nos ha hecho a todos un poquito más cínicos y porque romper con las dos dimensiones es una baza que solo puedes jugar una vez en la vida. Sin embargo me atrevería a decir que la estrategia que ha seguido Nintendo con este Breath of the Wild es una bien similar, tanto en su concepción y en los principios que rigen su diseño como en la manera de presentarlos al mundo. Ahí está, por ejemplo, ese incesante goteo de información, de streamings y impresiones y versiones de prueba, que nos hizo creer en algún momento que la compañía se había dejado su tradicional secretismo en los otros pantalones, y que sabíamos demasiado de Zelda: todos hemos visto toneladas de material, pero sin saberlo seguimos encerrados en aquel jardín, y nos han vuelto a engañar como a chinos. Como Super Mario 64, Breath of the Wild es muchísimo más que esa campiña inicial, pero todos los conceptos que lo alimentan ya están ahí; no sus ítems, ni sus guiños, ni sus mazmorras, ni esos momentos concretos de magia que se suceden inagotables cuando avanzamos un poquito más, sino sus principios: romper cadenas, reinventar géneros, y sobre todo jugar. Jugar por encima de todo. Por eso deja que suba la apuesta, sonriendo con la suficiencia de quien juega con una pareja de ases escondida bajo el tapete. Porque sabe de sobras que va a ganar.
Aunque puede que la comparación no sea del todo justa: hacer trampas implica no asumir riesgos, y nadie en su sano juicio podría acusar a Nintendo de no haber volcado absolutamente todas sus fichas en Breath of the Wild. Si este Zelda destaca por algo es precisamente por eso, por abandonar la calidez de una saga que solo necesita citarse a si misma para robar corazones y demoler ese concepto tan sobado que es la zona de confort con un martillo de los que se usan cuando quieres hacer más grande el salón. Breath of the Wild es un Zelda raro, un Zelda desobediente, uno que se pasa por el arco de triunfo una cantidad pasmosa de su propia tabla de mandamientos y, por los mismos motivos, quizá la entrega mas valiente que servidor pueda recordar. Y es que hace falta valor para reconocer, por fin, que ya hay un montón de entregas fenomenales que hicieron del bucle mazmorra - ítem - llave una forma de arte, y que llevar ese nombre cosido en el pecho significa aportar algo más. Por eso arroja todo eso por la ventana, y nos lo cambia por la libertad. Por un juego en el que podemos hacer lo que nos de la gana e ir donde nos de la gana, sin que ninguna pieza de equipo ni ninguna muralla de piedras demasiado pesadas limite en ningún momento nuestras ansias de ver qué hay más allá. Podría parecer que todo esto es escupir sobre las sagradas escrituras, y por eso, porque ya puedo oír como se desgarran las vestiduras, creo que es un buen momento para volver a contar otra anécdota contada cien veces: la de Miyamoto inventando Zelda mientras exploraba cuevas con una mochila y un bocadillo de foie gras. La de Miyamoto viviendo aventuras.
Es una sensación que se nos había perdido entre tanto cofre y tanto boomerang, y sobre la que voy a permitirme ser categórico: ningún juego de la saga, quizá de la historia del medio, me había hecho sentir así. De hecho, la única referencia que me viene a la cabeza es Wind Waker, y no precisamente en sus partes más celebradas, sino en aquellas en las que Link se perdía en el mar y encontraba una isla y unos cuantos barriles. También aquellas en las que caíamos del barco y luchábamos contra el oleaje para regresar, porque un mundo tan grande inevitablemente te hace sentir pequeño. Es lo que sientes cuando te plantas al pie de una enorme montaña, cuando la escalas al límite de tus fuerzas impulsado únicamente por las ganas de saber que vamos a encontrar arriba. Cuando la coronas, y giras la cámara 360 grados y te maravillas con un horizonte que parece no tener final, cuando contienes la respiración y te marcas un nuevo objetivo. Puede que esta vez no puedas alcanzarlo, porque subir a esa torre implique ganar resistencia o porque tu mazo se ha roto y una piedra te impide pasar, pero esta vez nadie ha trazado ese guión por ti: puedes buscar un nuevo camino, o puedes volver más tarde. Puedes hacer lo que quieras.
El otro gran referente, sin duda, es Shadow of the Colossus, aunque esto ya lo sabíamos; solo hacía falta fijarse en cualquier escena, en cualquier momento de todo lo visto hasta ahora para volver a sentir esa soledad. Dije en su momento que este Zelda era un Zelda triste, una aventura con tono crepuscular que en cierto modo sonaba como una despedida. Lo mantengo, pero me gustaría hacer una aclaración: quien interprete esto como un mundo vacío que consigue vender un tono a cambio de limitar su propio contenido no podría estar más equivocado. Podría entender la sorpresa, porque es lo que tienen los milagros y es lo que produce un mundo en ruinas, un entorno que te supera y te deja solo en mitad de campiñas y páramos abandonados pero que también hace imposible avanzar con prisas: simplemente, hay demasiadas cosas que hacer. Todo está conectado, cualquier piedra suelta esconde un nuevo puzle genial y tomar un pequeño desvío implica inevitablemente perder la noción de lo que supuestamente estabas haciendo. Es el concepto del desafío total, del mundo como mazmorra, que introdujo Skyward Sword llevado hasta sus últimas consecuencias, sin apoyarse jamás en iconos prefijados ni actividades paralelas que conviertan el mapa en un panfleto para turistas. Si queremos waypoints tendremos que dibujarlos nosotros, y si un secundario nos habla de un tesoro escondido, mas nos vale atender a sus explicaciones porque nadie va a indicarnos con luces de colores ningún camino a seguir. Estamos solos en un mundo desierto, pero que rebosa de vida a la vez. Es la cuadratura del círculo.
No me atrevería a intentar aislar los ingredientes de la receta, pero el que deja un sabor más fuerte en el paladar es un sistema de física que sienta las bases de ese principio fundamental que alimentaba Super Mario 64: jugar, jugar y jugar. Los ejemplos son incontables porque en Breath of the Wild no pasa un minuto sin que estemos jugando, pero más allá de los frutales derribados a hachazos y de las pasarelas construidas con un par de troncos me gustaría detenerme en la que siempre ha sido la piedra fundacional de la saga: su manera de entender los puzles. Unos puzles geniales, sí, pero también monolíticos, presos de unas soluciones talladas en piedra que encontraban su hábitat natural en las guías de trescientas páginas y los corrillos a la hora del recreo. Breath of the Wild, con una audacia que no se le recordaba a la saga, dinamita todo esto, y para ilustrarlo no se me ocurre un ejemplo mejor que el de uno de esos corrillos, esta vez entre tres compañeros de profesión: para nuestra sorpresa, cada uno habíamos solventado una prueba concreta de una manera radicalmente diferente. Hay un camino ideal, pero también decenas de maneras de pegarle un buen tajo al nudo gordiano y la frase "aquí que hay que hacer" ha quedado instantáneamente obsoleta. Es la manera que ha encontrado la franquicia para escapar de sus particulares dos dimensiones, confiriendo a sus desafíos más básicos la capacidad de rotar, de adaptarse, de funcionar desde un sin fin de ángulos diferentes: puede que nos hayamos quedado sin antorchas, pero las fregonas también son de madera. Por no volver a Miyamoto (creo que ya he agotado mi crédito de referencias gastadas), pensad en el astronauta ruso de Armageddon, ese que apartaba a la cualificadísima experta de la NASA y a su libreto de instrucciones para encender a ostias el motor de la nave porque en Rusia las cosas se hacen así. Ese es el tipo de pensamiento lateral que respeto.
Podría parecer que todo esto simplifica las cosas, y que Zelda se ha convertido en una bicoca que recorrer con la guardia baja, probando a combinar cosas con otras cosas mientras contemplamos alegremente la salida del sol sobre los manzanos; ese es exactamente el tipo de pensamiento que puede mataros. De hecho lo hará muchas veces, porque Breath of the Wild es, en términos de combate, el juego más exigente de la historia de la franquicia, aunque su aspecto pudiera llevar a engaño. Aquí el más tonto hace relojes, y pese a que las animaciones y el aspecto de dibujo animado de ese Bokoblin que se acerca armado con un palo con pinchos pueda incitar a abrazarlo, haríamos bien en cuidar las distancias. Tampoco me gustaría entrar en demasiados detalles: la profundidad en términos de armamento, equipo y situaciones de combate es inabarcable, y los tiempos en los que un par de ataques circulares servían de llave maestra han sido sustituidos por un juego en el que hay que cuidar los parrys. Un juego en el que los enemigos voltean su arma de manera adorable, pero en el que toca aprender por las malas que el tercer giro cubre el doble de espacio y el salto posterior suele dejar descubierta la guardia. Un juego, en fin, que penaliza y recompensa a partes iguales: ya sabéis de lo que estamos hablando.
Y si digo que moriréis muchas veces es porque las distracciones son inevitables. Porque ni el más curtido veterano de Souls podría resistirse a un caramelo así, y resulta realmente difícil mantener la cabeza fría cuando un par de cervatillos levantan la cabeza y huyen espantados al entrechocar las espadas. No había querido mencionarlo hasta ahora, porque hacerle justicia a algo así se escapa por completo de mis posibilidades: ignoro que tipo de tecnología está funcionando aquí, pero Breath of the Wild es uno de los juegos más bonitos que he visto nunca. Quizá el que más. Es un tipo de belleza, además, que podemos utilizar en nuestro beneficio, porque no se basa solo en atardeceres y en el viento meciendo las briznas de hierba. Se basa en un mundo vivo, en el que los peces remontan el curso del río y una manada de jabalíes puede irrumpir en mitad de la noche en el campamento al que nos acercábamos despacito, después de que una flecha encendida les alertara de nuestra presencia. Quizá hubiera sido mejor apagarla, aunque es algo que solo aprenderemos jugando. Tocándolo todo, intentándolo todo, maravillándonos cada vez que descubrimos un juguete nuevo. Por eso, pese a la soledad, y pese a que esta vez nos vaya a tocar sudar un poquito más de la cuenta, Breath of the Wild sigue siendo un juego para niños. Solo ellos pueden sonreír así.