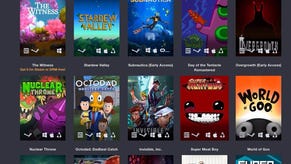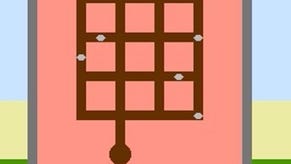Análisis de The Witness
Pensamiento lateral.
Tras ser interrogada por unos cuantos chupatintas del gobierno federal acerca del motivo por el que una supuesta especie alienígena intentaría comunicarse con la humanidad mediante una ramplona serie de números primos, la doctora Ellie Arroway respondía sencillamente que las matemáticas son el único lenguaje universal. Hablo de Contact, claro, la imprescindible palomitada de Robert Zemeckis que allá por el 97 nos despertara a todos el gusanillo por el asunto de la vida extraterrestre, aportando de paso cierto romanticismo al hecho de pasarse el día encerrado en un laboratorio con unos auriculares y un analizador de frecuencias. Gran parte de su filosofía se resumía en aquella frase, y en una posición que el personaje interpretado por Jodie Foster defendía con una vehemencia encantadora: cualquier creación humana, incluyendo las religiones o el mismo lenguaje, está contaminada por nuestros propios prejuicios, y por eso la razón y el número desnudo son los únicos vehículos viables para el contacto con el exterior. La belleza de la lógica pura, que más tarde se reivindicaría como nunca en la que es sin duda mi escena favorita: con la élite intelectual de todo el globo batiéndose en retirada ante un rompecabezas intergaláctico en apariencia imposible de descifrar, alguien decide ignorar el libro de reglas y surge la idea genial: Pensar en tres dimensiones. Es lo que haría una inteligencia superior.
Y esa es, ni más ni menos, la propuesta que Jonathan Blow pone sobre la mesa tras pasar los últimos siete años cocinando lo que muchos entendimos de manera gratuita que sería un sucesor espiritual de Braid: dialogar con una inteligencia superior, la suya, mediante una sucesión de rompecabezas que individualmente suponen inmensos desafíos intelectuales y unidos conforman algo parecido a un lenguaje, pero uno del que la doctora estaría orgullosa: una gramática construida paso a paso mediante líneas y formas geométricas que solo obtienen significado cuando nosotros conseguimos dárselo. The Witness es evidentemente un juego de puzles, sí, pero ante todo es un experimento sobre el aprendizaje y sobre la comunicación. No es poco, pero conviene tenerlo muy presente antes de entrar a valorar lo que la nostalgia o nuestras propias expectativas nos hubieran incitado a esperar. Braid fue una proeza de la narrativa en la que cada mecánica encerraba una pequeña lección vital, y aun hoy continúa el debate sobre si aquello finalmente trataba sobre la bomba atómica o sobre cómo afrontar que tu pareja te dé pasaporte porque te has estado portando como un cretino. Pero The Witness no es Braid. Y lo que es más importante, no tiene por qué serlo.

Y con esto no quiero decir que el juego no encierre lecturas, porque lo hace, pero quien espere una nueva tesis doctoral sobre la pérdida y las relaciones probablemente se lleve el chasco de su vida. Cualquier rastro de las enseñanzas que Braid sugiriera en sus mecánicas y explicitara en aquellos cartelotes introductorios ha desaparecido por completo, y a nivel de concepto e intención resulta extremadamente revelador que desde que pongamos un pié en la isla hasta que decidamos abandonarla no encontremos una sola línea de texto. Las localizaciones no tienen nombre, no hay voces en off que nos guíen, y la idea de un tutorial resulta tan anti natura que a los pocos minutos la borramos instintivamente de nuestra cabeza. Estamos completamente solos, y es ahí donde comienza la comunicación: encontramos un primer panel, un rompecabezas extremadamente sencillo con la única solución lógica de trazar una línea hasta la salida; nadie nos lo ha explicado, no hay signos de neón ni asistentes artificiales: simplemente tiene sentido. Repetimos la operación, se abre una puerta, y nos encaminamos al exterior, satisfechos, hasta que encontramos un nuevo panel, esta vez con un punto negro que cruza uno de los caminos posibles. Sin riesgo no hay gloria, pensamos.
Así, paso a paso, símbolo a símbolo, Blow va construyendo ante los ojos del jugador un conjunto de mecánicas de una profundidad y una inteligencia que solo a nivel de diseño merecerían unas cuantas cartas de amor y quién sabe si su nombre en alguna avenida que quede vacante. Y lo normal sería darse por satisfecho, porque inventar el Tetris no es una cosa que suceda todos los días, pero lo que realmente le hace a uno devanarse los sesos en las etapas más avanzadas es cómo demonios ha conseguido comprender todo eso sin que nadie se pare a explicárselo. Jugando con unos amigos (porque aquí si que gana a Braid por la mano: aunque puede y debe disfrutarse en solitario, The Witness es un juego increíblemente social), y debatiendo acaloradamente sobre por qué era evidente que ese negador había que aplicárselo al triple (lo de los nombres irá por barrios, supongo), el estallido de risas no tardó en llegar: era increíble que estuviéramos hablando de ese galimatías como la cosa más normal del mundo. Se hablará mucho del momento de orgullo tras resolver un puzle atravesado, pero aquí está la verdadera magia.
Aunque ese momento de orgullo existe, está claro. Esa punzada de autosatisfacción por haber sabido perseverar, por no rendirse y encontrar una solución por nuestros propios medios. Y me atrevería a decir que, más allá del asunto del lenguaje y la comunicación, ese es el gran tema que trata The Witness: el de la superación personal, y el de hacerse merecedor del conocimiento porque uno se lo ha ganado a pulso. Que la letra con sangre entra, vaya. Y hay pistas para ello, porque los audios y los fragmentos de vídeo secretos (al menos los que he sabido encontrar) caminan en esa dirección, pero más allá de ellos la sensación general es que tanto Blow como el propio juego saben que vienen a nacer en la era de internet, de las FAQs y de las detalladísimas guías en Youtube. Que saben que hoy en día un juego así no tiene sentido, y se niegan a reconocerlo, porque se niegan a perder la fe. Por respeto. En ese sentido, y volviendo al asunto del aprendizaje, la mayor pista la da la decisión de hacer toda la isla, y por tanto todos sus puzles, accesibles desde un primer momento. A fin de cuentas, los niños aprenden a hablar picando de aquí y de allá, en conversaciones de sobremesa o viendo el futbol con sus padres, y no en una academia de castellano. De la misma manera, vamos a encontrar constantemente obstáculos insalvables y símbolos complejísimos que no sabremos interpretar, pero si buscamos bien siempre encontraremos la primera lección. Es algo que se perderán los tramposos, y por eso copiar el día que toca aprender los verbos nunca fue la mejor idea.

Y hay que hablar de la isla, claro. Porque aunque la verdadera belleza del juego está en ese trazo que lo soluciona todo sabiendo girar a tiempo, habría que estar muy ciego para no apreciar un envoltorio así. Un ambiente de rocas de bajo poligonaje, playas con cielo azul Sega y texturas planas-pero-no que evoca una civilización perdida y ante la que uno salta de puzle en puzle sintiéndose como se debió sentir el primer arqueólogo que se remangó la camisa delante de la piedra Rosetta. Un apartado artístico que podría parecer una mera comparsa, pero que como todo en el juego, al final resulta que no. Tras las primeras horas, comentaba con un compañero lo irónico de que un juego tan bonito realmente pudiera jugarse igual en un móvil de hace quince años, y no tardé en caer en mi error. Porque aunque sus mecánicas básicas aguantarían su peso un millón de veces jugando según las reglas, el verdadero golpe de genio está en buscar constantemente el puzle imposible, el reto que puede con todos nuestros intentos por fuerza bruta hasta que nos atrevemos a pensar de otra manera. A utilizar el entorno. A pensar que un panel transparente quizá implique contar con lo que hay más allá, o que el reflejo del sol sobre la textura de un panel vacío pueda contarnos cosas de quien estuvo allí antes. Y creo que son suficientes pistas por hoy.
Cerca del final de la peli, y al enfrentarse a la inmensidad del espacio profundo, la inquebrantable posición científica de la doctora retrocedía un par de pasitos. Tendrían que haber enviado a un poeta, decía. Y es normal, porque a cualquiera se le afloja la patatilla tras patearse media vía láctea para una reunión familiar, pero no dudo que habrá quien piense eso de The Witness. Quien eche de menos al poeta, al que definía con un par de líneas y un salto atrás en el tiempo exactamente lo que es el amor. Esta vez, sin embargo, han mandado a un científico, y por eso la única enseñanza real, y la única a la que se debería prestar atención, es que todo en The Witness está al servicio del rompecabezas. Absolutamente todo. Aunque eso implique pensar en tres dimensiones, como lo haría Jonathan Blow.