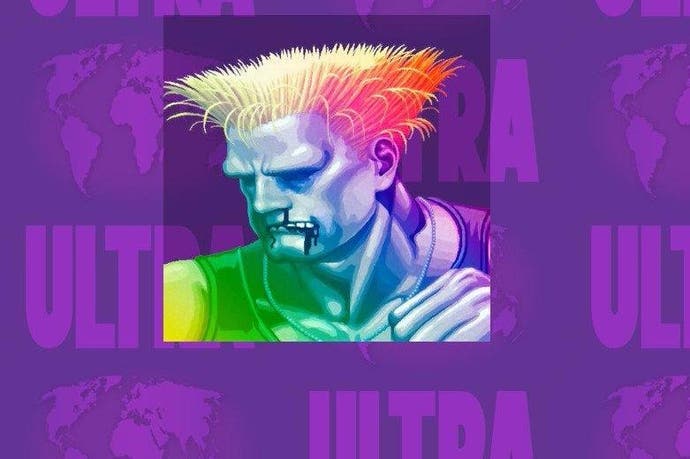Análisis de Ultra Street Fighter II: The Final Challengers
Ultrajante.
Ha querido la casualidad que mis primeras partidas a Ultra Street Fighter II hayan sido en compañía. Así fue mi primer contacto con el juego, un Ken contra Ryu de manual librado al calor de un evento de presentación repleto de caras conocidas. Los mandos volaban de mano en mano, como en los viejos tiempos, y minutos más tarde se improvisaba un torneo en el que tuve la oportunidad de hacer un ridículo espantoso, como es natural. Unos cuantos días después, con el juego final ya en mi poder, la partida inaugural coincidía con un rato libre de mi compañero de piso, otro redactor de esta santa casa con el que intercambié hadokens y juramentos hasta bien entrada la madrugada. Es difícil resistirse a algo así, y por el contrario es fácil recordarlo todo: recordar los arcades, y las monedas de cinco duros, y las clases de ciencias naturales a las que nunca acudimos; recordar la Nocilla y los mandos de Super Nintendo. Cara a cara, jugador contra jugador, Street Fighter II sigue siendo la quintaesencia de una manera de entender el videojuego, y por eso hubo un momento de nuestras vidas en el que aquella máquina era lo más importante del mundo. Y Nintendo lo sabe de sobra.
Por eso, porque hablamos de un juego inmortal, verlo volver a la vida debería ser siempre motivo de celebración. Puede que hayan pasado un montón de años, pero todo lo importante ya estaba aquí, y no hace falta más que tomar un mando para darse cuenta. El periodo de adaptación es nulo, y en cuestión de segundos todo vuelve a tu cabeza: vuelven los automatismos, y las jugarretas de siempre, y ese duelo psicológico de alta velocidad cuando uno salta por encima de un proyectil y el otro espera con ambos pies plantados en tierra. Vuelve la nostalgia, a borbotones y sin control, porque es lo que tienen las cosas perfectas. A nivel mecánico las reglas de Street Fighter II son tan redondas como las de Tetris, y si de algo sirve este viaje al pasado es para poner en valor un diseño base que no necesita perder el tiempo con parrys, focus attacks, V-Triggers ni demás historias. Todas fueron grandes ideas, pero por una vez resulta refrescante volver a un juego de lucha que se parezca un poco menos a la cabina de un 747. Street Fighter II no es menos profundo que su progenie, simplemente es más concreto, y solo necesita de puños, patadas, barridos y magias para cubrir todas las situaciones imaginables. Despojado de cualquier tipo de aditivos lo que queda es la sangre fría, el control de zonas, los cruces aéreos y esa fracción de segundo en la que la cabeza te dice que no pero el corazón te dice que sí. Es un juego fascinante, y lo seguirá siendo dentro de doscientos años.
Pero en esta ocasión lleva la coletilla Ultra, y en el abecedario particular de la saga eso significa novedades. Unas novedades que no pasan necesariamente por el plantel (los doce sospechosos de siempre, el cuarteto de la versión Super, la incorporación obligada de Akuma y un par de gemelos malvados que invitan al chiste fácil hasta que uno se cruza con ellos), y que podríamos resumir en el comportamiento de los dos verdaderos protagonistas. Hablo, claro, de Ryu y Ken, una pareja que con su progresivo distanciamiento ha ido marcando el ritmo de evolución de la saga. Nacieron prácticamente gemelos, pero en Ultra Street Fighter II sus diferencias van más allá de las leyendas urbanas que compartíamos en los recreativos: son diferencias tan sensibles como un shoryuken de fuego, quiero decir. También las hay más sutiles, porque Ken cuenta con marcas de la casa como la Inazuma Kick (e incluso contempla la posibilidad de fintarla con su catálogo de patadas en giro exclusivas), y Ryu hace lo propio poniendo sobre la mesa un par de puñetazos a cabeza y estómago ideales para el corto alcance. En cuanto a sus versiones oscuras, las matizaciones van incluso más allá, y además de su aspecto chulesco y su más que segura afiliación al dojo Cobra Kai incorporan un par de movimientos de pseudo teletransporte que permiten acortar distancias e incluso ganarle la espalda al contrario, aunque no están exentos de riesgos. El resto del plantel hace gala del mismo surtido de movimientos ampliado, es decir, están los rodillos verticales de Blanka y está el Kikonen, ese remedo de Hadoken que certificó a Chun Li como la auténtica reina del mambo. Por lo demás, los únicos añadidos a la receta original vienen de parte del medidor de super y sus clásicos super combos asociados, y de la posibilidad de cancelar lanzamientos con un Throw Technical que podría arrasar con las posibilidades competitivas de los personajes más voluminosos.
En cuanto al resto de extras, y a ese remozado estilo gráfico que viene a lavar la cara de un juego de 1991 y a alimentar una nueva guerra civil (otra más) entre puristas y recién llegados, decir que no hay para tanto. No es una revolución, ni la segunda venida de Jesucristo, pero tampoco la afrenta a las sagradas escrituras que muchos claman. No está mal, te acostumbras, y más allá del valor nostálgico en lo personal dudo que utilice mucho ese modo clásico que retorna a los pixelotes y decora los laterales con sendas columnas para respetar los 4/3 originales. Podría haberse hecho más, y la ausencia de un modo tridimensional sigue picando más de la cuenta, pero no se interpone entre el juego y el jugador, que es lo realmente importante. Cada movimiento, cada impacto y cada timing están reproducidos con fidelidad, y encadenar ese primer puñetazo antes de un shoryuken sigue produciendo el mismo gustito que hace 25 años. Era lo importante, y con ello cubierto duele un poco menos que los aperitivos sean tan perezosos: hay un visor de estadísticas, una pequeña suite para editar los colores de cada luchador, y una galería en la que se podía haber echado el resto y que sin embargo se limita a scans de un libro de arte japonés que bien podría haberse adjuntado en un PDF.
También hay modalidades de juego alternativas, bien necesarias teniendo en cuenta que el versus es lo que es y que el modo arcade no pasa de ser el mismo que en los noventa: unas cuantas peleas encadenadas, un par de ilustraciones con frase lapidaria al final según el personaje escogido, y a tirar millas. Del online poco puedo contar, aunque me sigue seduciendo la idea de poder dejar nuestra partida individual abierta para que alguien ponga una moneda de cinco duros encima del router. Del combate Dúo sí puedo hacerlo, aunque tampoco es necesario extenderse: dos jugadores simultáneos, una barra de vida compartida y una sucesión de contrincantes a los que propinar palizas en apabullante superioridad numérica. Y de Camino del Hado, ese intento de convertir Street Fighter II en una atracción de feria para expositores de gran superficie, directamente me niego a hablar. Es irrelevante, es injustificable y seguiría lastrando el conjunto incluso si funcionara como es debido. Incluir un minijuego en primera persona con el que lanzar hadokens con las manos en el marco de un juego como este es algo así como introducir balas que vuelan hacia la pantalla en un remake 3D de El Padrino, y mi consejo es olvidar que existe, porque no puedo imaginar una situación en la que sea preferible a librar un combate más. Street Fighter II no era esto, y desde luego Switch tampoco debería serlo. Aprendamos del pasado, aunque sea solo esta vez.
Si acaso, la única utilidad práctica que puede traer bajo el brazo es dibujar una caricatura grotesca del verdadero problema de este Ultra Street Fighter II. Un juego fenomenal, eterno, que sin embargo se muestra desesperado por justificar como sea un relanzamiento a un precio a todas luces inadmisible. No me gusta hablar de dinero, y sin duda lo evitaría si las cosas hubieran sido más razonables. Si se hubiera publicado como lo que es, un tributo, un juego de consola virtual que todos deberíamos tener en casa para recordar de donde venimos. A Nintendo no le hubiera venido mal hacerlo, porque Street Fighter no tiene buena suerte últimamente, y este nuevo viejo episodio no sería el primero en pagar el pato de manera injusta por una serie de políticas que le son completamente ajenas.